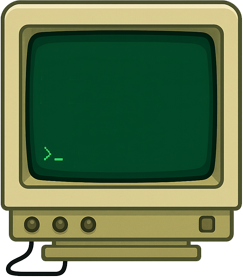EL HORIZONTE DE EVENTOS
El débil zumbido del soporte vital fue lo primero que oyó al recobrar la vigilia, como si le susurrara que era hora de abandonar el letargo. La cápsula de hibernación se abrió con un siseo lento, liberando una nube de aire frío que se disipó en la tenue luz del compartimento. El cuerpo de Elián se sentía pesado, sin fuerzas, capaz apenas de movimientos torpes y vacilantes —como si cada músculo hubiera olvidado su propósito—. Su mente oscilaba entre los residuos del sueño artificial y una repentina agitación interna. Algo invisible lo empujaba a despertar. El vacío que lo rodeaba era absoluto. No había nada, ni nadie, en torno suyo, solo la omnipresente frialdad del espacio, despojándolo de toda conexión con el resto del universo.
La soledad que anhelaba al embarcarse en esta travesía extrema dejó de ser refugio al romper aquella promesa de consuelo jamás pronunciada. Su afán de alejarse del ruido de los “y si hubiera…” en el mutismo cósmico que lo cercaba reveló que la desconexión no traía consigo la paz que tanto necesitaba. La búsqueda de sentido, antes llena de propósito, comenzó a disolverse con el regreso, y el lastre de sus arrepentimientos delineó su horizonte de eventos, justo cuando Europa quedó atrás —no había sido solo el último sueño compartido con su padre—, sino también aquello que alguna vez forjó su propia esencia.
La cámara de estasis era tan pequeña que el aire parecía denso, como si cada respiración cargase con la anterior. Sus pulsos rítmicos se deslizaban por el metal, como la señal persistente de estar aún retenido entre la penumbra onírica y la incipiente claridad del despertar.
La luz mortecina de la cabina, filtrada a través de unas rendijas, ofrecía más sombras que claridad. Cada rincón de la nave estaba impregnado de la gélida quietud que envolvía toda la estructura, como una suerte de recinto hermético flotando en el tiempo, en el que todo parecía congelado: su ser, sus recuerdos y la propia misión.
En ese instante, cada aspecto estaba suspendido en un silencio tan vasto que hasta el mismísimo tejido temporal parecía incapaz de transcurrir.
Se incorporó lentamente, como si necesitara reaprender cada gesto. A medida que sus oídos ganaron funcionalidad logró distinguir la voz de la computadora central:
—Sistema de soporte vital comprometido. Fallo crítico en la unidad de generación o transporte de oxígeno. Intervención humana requerida.
Dejó caer los párpados, buscando enfocar su mente en el aquí y ahora. Su último recuerdo antes de la hibernación era que todo marchaba según lo previsto, ya con la fase de regreso en curso. Había pasado más de seis meses en Europa, a la sombra del gigante gaseoso, generando y compilando datos, siguiendo exhaustivamente los protocolos establecidos por su padre con una disciplina casi automática. Sus ojos se humedecieron al repasar fugazmente —y sin proponérselo— el trabajo realizado en aquel satélite, en soledad, pese a que había nacido como un proyecto compartido con su padre. Estas imágenes lo golpearon como un eco lejano. Apretó los dientes y se obligó a concentrarse en los chequeos que debería efectuar en la nave. No era momento de evocaciones. Pero estas persistían, filtrándose como una grieta en el casco.
Mientras se resistía a sumergirse en el pasado, fue asaltado por memorias vívidas de su padre hablando de aquella luna —inhóspita para muchos, fascinante para él—, con una convicción inalterable. —Pronto, Elián —decía—, juntos demostraremos lo que nadie ha podido hasta hoy. Promesa que no alcanzó a cumplirse. Un aneurisma silencioso lo arrebató antes de que nadie pudiera hacer nada.
Elián tomó la misión en solitario, diciéndose a sí mismo que era un modo de honrarlo, aunque en el fondo sabía la verdad: necesitaba encontrar un sentido, escapar. Y ahora la nave parecía amenazarlo con impedir su regreso y el de sus descubrimientos. Tal vez el universo tenía un cruel sentido del humor. Aun así, se obligó, como pudo, a reenfocar su atención. Primero debería verificar los daños y luego intentar repararlos. Sentir no era una opción. Todavía no.
Elián ingresó al cockpit dispuesto a analizar los sistemas. Mientras examinaba sensores y testigos, exclamó:
—Computadora, necesito un informe completo de daños.
—Análisis en proceso… Todos los sistemas se encuentran activos. Fallo crítico en la unidad de generación o, posiblemente, en el transporte de oxígeno. Intervención humana requerida. Fallo estructural en ductos externos. Estamos ventilando oxígeno a una tasa de 970 cm³ por segundo. Soporte vital gravemente comprometido. Tiempo estimado para alcanzar estado crítico: 127 minutos y 30 segundos.
—¿Puedes ubicar la pérdida?
—Afirmativo. La fuga se generó en el conducto de oxígeno O409551, a la altura de la sección 556-Alpha, justo detrás del módulo de acoplamiento.
Aún aturdido, el piloto amplió en la pantalla el esquema y deslizó un dedo por la línea de distribución de oxígeno hasta el punto exacto del daño. Frunció el ceño. Esa zona no debía tener exposición directa al vacío. Si la presión estaba cayendo allí, significaba que la fisura era externa, en el revestimiento blindado del fuselaje.
Exhaló lentamente, intentando calmarse. No había forma de repararlo desde dentro. Iba a necesitar salir en una misión EVA (Caminata Extra Vehicular) para efectuar una intervención en el casco. Exponerse en su estado, con el cuerpo aún resentido por la hibernación, era casi un suicidio. Pero la inacción lo mataría en menos de 126 minutos.
Entendiendo la urgencia, se apresuró a reunir el equipo para la caminata. Inspeccionó su traje espacial, seleccionó una línea de seguridad adecuada para la distancia a recorrer y verificó algunos amarres adicionales para las herramientas. Pensando en cómo efectuar la reparación, optó por llevar un Kit FERP (siglas en inglés de Fast Emergency Repair Patch, Parche de Reparación de Emergencia Rápida) en vez de un soldador portátil de arco o una pistola de haz de electrones; de esta forma, solo necesitaría un destornillador eléctrico especializado y una llave de torque.
Al tomar su bolsa de herramientas EVA para guardar los objetos seleccionados, un recuerdo lo arrancó del presente. Había sido un regalo de su padre para su primera misión espacial. Al sentir el peso en sus manos, no pudo evitar preguntarse casi en voz alta:
—¿Cómo atesoro un recuerdo feliz sin naufragar en la tristeza de su irrepetibilidad?
Por unos instantes, el dolor de la pérdida aplastó su pecho, asediando sus esfuerzos por mantener la calma; la urgencia de la reparación lo obligó a desterrar esos pensamientos, pero la bolsa seguía ahí, con su historia intacta entre sus dedos. Suspiró, dejando que el denso recuerdo se disolviera apenas lo necesario para seguir. Sepultaba sus emociones, no por falta de importancia, sino por pura necesidad de supervivencia.
Con el equipo listo y tras completar las rigurosas pruebas de seguridad, se colocó el traje, tarea nada fácil en su estado debilitado. Ingresó a la exclusa y cerró tras él la primera puerta, sujetó la línea de seguridad y se tomó un instante para respirar hondo antes de iniciar el protocolo de apertura. Mientras las válvulas liberaban el aire de forma controlada, la presión comenzaba a igualarse con el exterior. Al mismo tiempo, el sistema de gravedad artificial —que mantenía sus botas ancladas al suelo metálico— se desactivaba gradualmente, anunciando la inminente ingravidez que reinaría fuera de la nave.
Fue en ese instante cuando un destello del pasado se filtró en su mente: la primera vez que vio a su padre en una misión EVA durante un vuelo orbital… Comprendió que recién ahora, en sus botas, captaba la esencia de aquella expresión antes de salir. —Daría lo que fuera por haber comprendido el sentido de esa mirada y haberle devuelto un gesto de calma—. Sus ojos se nublaron una vez más, su corazón se aceleró y su respiración se volvió más agitada y superficial. Un miedo casi irracional lo invadió, pero aceptó que no había otra opción: quedarse significaba morir en 110 minutos y apenas un puñado de segundos.
Siete minutos que parecieron eternos transcurrieron mientras se adaptaba a la nueva realidad establecida por los cambios del entorno. Finalmente, la luz verde junto a la exclusa principal parpadeó; el camino al exterior estaba libre. Elián había aprovechado este tiempo para verificar por última vez cada sistema, las líneas de sujeción, el estado general del traje y los canales de comunicación con la computadora central. Todo estaba en orden; la apertura era inminente. A estas alturas, rehuir su destino habría sido la excusa más cobarde de todas.
Accionó los controles y la compuerta externa se deslizó con un leve chasquido metálico. Se sujetó con todas sus fuerzas a la baranda de agarre, mientras cada paso lo acercaba al borde de la cápsula. Más allá del marco, un abismo insondable se abrió ante él. Un escenario surrealista, mucho más aterrador de lo que se percibía tras la seguridad de las ventanas de navegación.
De pie, frente a la nada misma, y sujetado al primer asidero exterior, sintió la angustia invadirlo por completo; por primera vez, se enfrentó sin evasivas al terror que lo acechaba. No era el espacio lo que lo inquietaba, sino la imagen de sí mismo reflejada en él. La inmensidad no solo lo rodeaba, también le devolvía la mirada y, en ese reflejo silencioso e implacable, reconoció su propia soledad, su orfandad suspendida en un horizonte sin puntos de anclaje, sin la presencia que lo había guiado toda su vida; y se sintió más desprotegido que nunca.
Por un segundo, una oscura pulsión lo cruzó: la tentadora idea de soltarse, dejarse llevar y acabar con esta angustia que lo consumía. La inmensidad le ofrecía una salida rápida, un escape. No era un deseo de morir, sino el miedo a tener que vivir sin su padre.
De todas formas, algo lo retuvo, una voz interna lo rescató del caos. Sabía que rendirse sería más que un error: un acto de cobardía, una imperdonable traición a todos los que aún esperaban verlo regresar. No podía permitir que esa rendición definiera su legado.
El alivio que tanto anhelaba no vendría por el camino de destruirse, y menos aún a costa del dolor de quienes lo querían. En ese instante, comprendió que la única forma de hallar la paz era enfrentando su realidad, no huyendo de ella.
El pitido de las botas magnéticas, anunciando el fin de su función, marcó el momento exacto en que perdió contacto con el suelo. Como si el universo se apiadara de su tormento, un tirón repentino lo devolvió a la acción. Sus pensamientos se disiparon, las emociones se replegaron, y durante ese segundo de ingravidez todo se redujo a lo esencial. La angustia, el dolor, las sombras que lo envolvían… se desvanecieron. Flotó en silencio, completamente consciente del frágil equilibrio entre la vida y la muerte, anclado en ese instante suspendido que no admitía distracciones.
Elián salió de la nave y avanzó con paso lento, sujetándose con fuerza a cada asidero exterior rumbo a la sección 556-Alpha, que se encontraba a corta distancia. La fatiga se intensificaba con cada movimiento. Aún afectado por la hibernación, sentía su cuerpo como una carga que parecía negarse a obedecer. Cada metro recorrido se tornaba más difícil, pero no podía darse el lujo de descansar.
Al llegar al sitio indicado, examinó la zona afectada: uno de los paneles del fuselaje mostraba una abolladura profunda, con los bordes rasgados por el impacto. Según los planos, justo debajo se hallaba el conducto de oxígeno O409551, probable origen de la fuga. Con la respiración entrecortada y una mano temblorosa, extrajo el destornillador y comenzó a quitar los tornillos de la cubierta protectora. El metal crujía con resistencia, como si se negara a exponer su interior. Con un último giro, el cobertor finalmente cedió, dejando al descubierto la estructura intermedia de la nave, salpicada de polvo y esquirlas. Allí, claramente visible, se revelaba la curvatura del ducto dañado, marcado por una delgada y preocupante grieta en su superficie.
Tomó del kit FERP —el parche presurizador de alta resistencia, diseñado para sellar fugas externas sin comprometer la integridad de los conductos de gas— y lo alineó con precisión sobre la grieta. Mientras lo posicionaba, una imagen fugaz le cruzó la mente: su padre, en la cochera de casa, desplegando maquetas y pequeños tubos mientras explicaba con pasión la diferencia entre los modelos estándar, los de presión negativa y aquellos resistentes a atmósferas corrosivas. Con ambas manos lo envolvió con fuerza, asegurándose de que quedara perfectamente adherido. Luego repasó los tornillos de la tubería, confirmando que no hubiera juego ni desplazamiento en las fijaciones.
Acto seguido, con el mango de la llave de torque, golpeó suavemente la cubierta que había retirado, intentando devolverle parte de su forma original. El metal cedió levemente bajo los impactos, aunque no lo suficiente. No importaba: no era necesario que quedara perfecto.
Tomó dos parches más del kit, esta vez los estructurales metálicos con adhesivo, diseñados como refuerzo: uno lo fijó desde el interior, para asegurar la base; el otro, por fuera, para proteger la zona expuesta. El agotamiento lo abrumaba. La visera empañada dificultaba cada maniobra, y sus reacciones eran cada vez más erráticas, pero debía concluir la tarea. Volvió a colocar la tapa en su sitio, la ajustó con precisión y apretó cada tornillo con la determinación de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad.
Se incorporó con un suspiro. Sus huesos crujieron y su visión se oscureció por el esfuerzo. No podía quedarse fuera mucho más tiempo. Regresó como pudo a la escotilla exterior. Al ingresar, activó el sistema de cierre. Cuando el mecanismo respondió y la luz cambió a roja, introdujo las secuencias necesarias. Mientras la esclusa se presurizaba, un mareo lo invadió y un pitido agudo empezó a latirle en los oídos. La gravedad artificial se activó, y en ese instante la compuerta de ingreso se abrió.
Una vez dentro, se quitó el casco y dejó que el aire fresco de la nave invadiera sus pulmones, aunque el agotamiento lo dominaba por completo. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y no opuso resistencia al derrumbe que su cuerpo venía postergando. Su respiración se volvió errática, entrecortada, mientras la gravedad artificial parecía aferrarlo al suelo, como si la nave misma lo reclamara.
Tras recuperar el aliento, sintió cómo la tristeza se apoderaba de él. Sus ojos se inundaron y, sin poder contenerse, comenzó a llorar desconsoladamente. Con cada sollozo, las palabras salían de su boca con la desesperación de un niño perdido, buscando respuestas que no llegaban.
—¿Por qué, papá? ¿Por qué? —Preguntaba, casi sin saber si se dirigía al espacio exterior o a su propio corazón—. ¿Cómo se supone que continúe sin vos? ¿Cómo voy a hacer? No es justo… y antes de que me lo recuerdes, ya lo sé: nadie prometió que la vida fuera justa. Pero… ¿cómo se hace ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a nosotros?…
—No logro entender por qué tuvo que ser de un día para el otro, sin siquiera una señal, sin un indicio que evitara pasar del shock al horror… Recuerdo que unas horas antes me habías invitado a tomar un café y te dije que no podía, que no tenía tiempo… Y ahora me doy cuenta de que voy a pasar hasta mi último día deseando haber compartido ese momento con vos. Y no solo no puedo, sino que al universo le importa una mierda. Solo repiten como autómatas que ya estaré mejor, que el tiempo cura todo, que ya pasará, que no puedo culparme. Que la vida es así… O la peor de todas: que no debo ser egoísta y debo alegrarme de que ahora estás con Dios.
Hizo una pausa, tomándose un momento para recuperar la respiración, pero las lágrimas seguían cayendo. Su cuerpo temblaba, como si el dolor pudiera desgarrarlo en pedazos. No entendía cómo podía ser que el mundo siguiera girando cuando su universo se había detenido. —Todo esto está tan mal… —susurró para sí mismo—. Y ahora… ¿ahora qué hago, papá? ¿Cómo se supone que siga sin vos?
—Sentí que realizar esta misión era una forma de honrarte, de continuar nuestros sueños… pero en el camino descubrí que el verdadero valor de ese sueño estaba en compartirlo con vos. Desearía pensar que estás en algún lugar… Que tu admirable personalidad no se haya perdido para siempre, como el software de un viejo ordenador quemado. Quisiera creer que te voy a volver a ver, pero ya me cansé de suplicar por una señal… una señal que no llega y jamás lo hará. Te extraño tanto, viejo. Y daría lo que fuera por poder hablar con vos… y no seguir hablándome a mí mismo, sintiéndome como un ser patético y desesperado.
Elián se quedó en silencio, exhausto por la emoción, mientras las lágrimas seguían cayendo con más lentitud. «¿Qué más puedo hacer, papá?» pensó, con la mirada perdida en el vacío del espacio. «¿Qué más puedo esperar?». La respuesta no vino en forma de palabras, ni de señales cósmicas, sino como un pequeño y tembloroso suspiro dentro de su pecho. Y entonces, por un momento, Elián comprendió. No existía una respuesta definitiva. Nada podría devolverle a su padre, ni siquiera la mínima señal que tanto deseaba. Pero en su dolor, en su solitaria batalla, comenzó a entender algo más profundo… Que la vida, incluso con su carga de sufrimiento y desconcierto, avanzaba. Y tal vez, eso era todo lo que podía hacer: seguir. Sin respuestas claras, pero con el tiempo como único aliado en su incierta búsqueda de sentido.
Aceptó que no se trata solo de superar sino de redefinir lo que significa vivir, de encontrar nuevos propósitos y significados dentro de una nueva realidad que, aunque dura, es la que ahora existe. Esa adaptación no elimina el sufrimiento, pero le da un nuevo contexto. Quizá, de alguna manera, lo que experimenta ahora con la pérdida de su padre tiene algo de esto: está tratando de encontrar una forma de vivir sin esa figura fundamental que te daba seguridad, sentido y conexión.
«¡Esta es la brutalidad de la vida misma!» —pensó. «La transformación no solo ocurre porque lo deseamos o elegimos, sino porque es inevitable. La inevitabilidad del sufrimiento, de la pérdida, nos empuja hacia una adaptación que no tiene opciones. Una adaptación que debe hacerse, incluso si nos duele profundamente reconocerlo.
Admitir que uno no tiene más remedio que adaptarse es, en sí misma, una derrota simbólica: una herida al ideal de que controlamos nuestra vida.
A veces, no tenemos más que nuestra fuerza interior para soportarlo.»
—Tal vez deba aprender a sufrir dignamente… —exclamó en voz alta. Luego continuó en silencio, pensando—: «Al fin y al cabo, el sufrimiento no lo puedo evitar. No se puede eludir, ni apresurar su proceso. Lo que puedo hacer es encontrar la forma de vivir con él, de darle un lugar en mi vida sin que defina toda mi existencia.»
«Quizás algún día pueda sufrir la pérdida con dignidad… asimilar que el dolor será parte de mi historia, pero no necesariamente el centro de ella. Aunque el sufrimiento persista, no tiene por qué ser el centro de mi vida. La clave al parecer no es ‘superar’ en el sentido clásico de la palabra. Tal vez se trate más de una aceptación gradual, de aprender a seguir adelante sin lo que se ha perdido, pero con la intención de encontrar nuevas formas de vivir, de amar y de seguir siendo yo, aunque la vida ya no sea la misma.»
—He pasado mi vida buscando respuestas. La lógica, los números, las fórmulas, todo tiene una razón.
—Pero esto… esto no tiene una ecuación que lo resuelva.
—No importa cuántas veces analice las probabilidades.
—Tal vez… tal vez haya algo más que no he considerado.
El pitido de la consola interrumpió su ensimismamiento. Con el rostro aún húmedo, Elián se incorporó con esfuerzo y caminó hacia el panel de control.
—Computadora… verifica integridad del sistema de oxígeno.
Un par de segundos de silencio precedieron a la respuesta:
—Conducto O409551 estabilizado. Presión normalizada. Tasa de fuga: cero. Soporte vital restaurado. Condición estable.
No hubo alivio visible en su rostro, apenas una exhalación. La urgencia técnica había sido resuelta. Pero la otra —la que perforaba más hondo— seguía allí, intacta.
Se dirigió a la cápsula de estasis. Sus movimientos eran más lentos ahora, no por agotamiento físico, sino por ese peso invisible que dejan los duelos cuando se los enfrenta de verdad.
Antes de ingresar, se detuvo un instante. Observó la cabina, la nave, su propio reflejo en una pantalla negra. No era el mismo que había despertado.
Se deslizó dentro del habitáculo. La compuerta se cerró con suavidad. La temperatura descendió gradualmente, y una voz automatizada inició el protocolo de inducción.
—Inicio de fase hipnótica en 30 segundos… ajuste de presión… relajación muscular inducida…
Cerró los ojos.
Y en ese umbral entre conciencia y sueño, algo se agitó. No fue una visión clara. Más bien un instante. Una impresión borrosa. Un banco de plaza, un atardecer, su padre leyéndole algo en voz baja mientras él —de niño— fingía entender. Sintió, más que ver, una mano sobre su hombro. Calidez. No hubo palabras.
Solo una sensación que no necesitaba traducción: no estás solo.
La cápsula activó su luz tenue. Las constantes vitales se estabilizaron. En la penumbra, su respiración se volvió uniforme.
La nave, ahora en curso, lo alejaba del punto de quiebre.
Y allá afuera, como siempre, el universo seguía girando.
Pero aquí dentro… algo había cambiado.
Porque incluso en medio del dolor, en medio del frío, Elián había sembrado —sin saberlo— la posibilidad de un nuevo despertar.
F I N
EPÍLOGO
31 de mayo de 2025
Hay textos que uno planea.
Y otros que lo esperan.
Esta historia no fue premeditada. Fue inevitable.
Este cuento fue escrito en un día donde la ausencia pesa más que el calendario.
Hace cinco años falleció mi papá, y este texto es mi forma de recordarlo.
No con tristeza, sino con la honestidad de quien intenta vivir con la herida sin que ella lo defina.
Elián no soy yo, pero carga sobre sus hombros algo que conozco bien: la sensación de tener que seguir adelante sin tu brújula más querida.
Y si quien lee esto alguna vez perdió algo —o a alguien—
y no supo qué hacer con el vacío… espero que esta historia lo haya acompañado un rato.
A los que aún tienen a su viejo: háblenle hoy!
A los que ya no lo tienen: ojalá este cuento les hable a ustedes.
Héctor M. Abad